CINECLUBES
Y CINEMATECAS: LAS OTRAS SALAS
Este artículo,
redactado en abril de 2003, actualiza y
compendia materiales originalmente publicados
por el autor en: semanario Búsqueda
(Montevideo, 2-5-1991), en su libro Tiempo
de Imágenes - capítulo
"Cineclubes, Cinematecas y otras pasiones
fílmicas"- (Ed. Arca, Montevideo
1994), y textos remitidos a la revista Corto
Circuito (publicada por la "Unión
Latina", Lima 1992).
 Décadas
atrás, los cineclubes uruguayos proveían
a espectadores cultos de un material difícil
de hallar en las llamadas salas comerciales.
Se trataba de la exhibición de títulos
radiados de los circuitos normales (cine
mudo, obras de consumo minoritario, cortometrajes,
producciones de cinematografías "exóticas",
etc.) e incluso films más o menos
recientes presentados a través de
"ciclos" (nucleamientos de películas
en base a un realizador, libretista, actor
o incluso por su temática). Por su
parte las Cinematecas (conocidas en otras
latitudes como Cinetecas o Filmotecas) se
circunscribían casi exclusivamente
a la preservación de films con un
mínimo de valores culturales, destinados
a ser exhibidos en circuitos más
o menos marginales de los que los cineclubes
constituían su cara más visible. Décadas
atrás, los cineclubes uruguayos proveían
a espectadores cultos de un material difícil
de hallar en las llamadas salas comerciales.
Se trataba de la exhibición de títulos
radiados de los circuitos normales (cine
mudo, obras de consumo minoritario, cortometrajes,
producciones de cinematografías "exóticas",
etc.) e incluso films más o menos
recientes presentados a través de
"ciclos" (nucleamientos de películas
en base a un realizador, libretista, actor
o incluso por su temática). Por su
parte las Cinematecas (conocidas en otras
latitudes como Cinetecas o Filmotecas) se
circunscribían casi exclusivamente
a la preservación de films con un
mínimo de valores culturales, destinados
a ser exhibidos en circuitos más
o menos marginales de los que los cineclubes
constituían su cara más visible.
Las fronteras
entre Cineclubes y Cinematecas, de acuerdo
a la caracterización que acabamos
de hacer no fueron siempre nítidas,
y frecuentemente unos incursionaron en el
campo de los otros.
El almacenaje
de imágenes animadas (films) en soportes
diferentes a los tradicionales ha logrado
algo impensable unas décadas atrás:
la existencia de la cinemateca personal
(en VHS, Beta, DVD, etc.) con copias cuya
calidad supera ampliamente los contratipos
que en el pasado enorgullecieran a las cinematecas.
A modo de
ejemplo señalemos que a comienzos
de los años 60 el Cine Club Núcleo,
de Buenos Aires, adquirió en Italia
una copia de La terra trema
de Visconti. La misma fue exhibida en la
capital porteña, pero cuando Cine
Universitario del Uruguay la alquiló
para presentarla al público uruguayo,
lo que se vio fue un contratipo de pésima
calidad realizado en laboratorios argentinos.
Y un estado similar presentó la copia
que tiempo después poseyó
Cinemateca Uruguaya. Hoy, cualquier aficionado
tiene acceso a copias magnéticas
de La terra trema, y su
calidad, aún considerando la indefinición
propia de la pantalla electrónica,
es superior a la de aquellas copias: la
exhibida por Cine Universitario y la que
está en poder de la Cinemateca Uruguaya.
Esta democratización de la imagen
a través del medio electrónico
derivaría en una revisión
de la labor de los hoy decaídos cineclubes
(apenas subsiste uno en Montevideo y unos
pocos de esporádica existencia en
el interior) y de los cometidos de las cinematecas
(tanto la del Archivo Nacional de la Imagen
del Sodre, como de la Cinemateca Uruguaya
que alcanzó un sorprendente nivel
de expansión que la convierte en
cuasi "monopolio cultural cinematográfico").
Pero el análisis y la discusión
de las políticas culturales de estas
instituciones no es el propósito
de este capítulo cuya aspiración
es efectuar un recorrido por la historia
de estas entidades que, separada o conjuntamente,
forjaron eso que se dio en llamar la "cultura
cinematográfica uruguaya", algo
que tal vez presente el mismo deterioro
palpable en diversas áreas de la
vida nacional.
ERUDITOS,
VIRTUOSOS Y EXQUISITOS
Aparentemente el primer cineclub fundado
en nuestro país fue el que bajo el
nombre de Cine Club del Uruguay se constituyera
en 1931 con presidencia de Justino Zavala
Muñiz, al que acompañaran
varios intelectuales de su tiempo, lista
que entre otros incluía a Ildefonso
Pereda Valdés, Nicolás Fusco
Sansone y Juan Parra del Riego. La entidad,
que vivió alrededor de un año,
no habría sido ajena a la influencia
de otra prestigiosa figura, José
María Podestá, quien en sus
periplos europeos tomó contacto con
los cineclubes de Francia.
En 1936, surge un segundo Cine Club del
Uruguay, éste si fundado por Podestá.
Su existencia fue aún más
efímera. Realizó una única
función en el cine de la calle Andes
que luego sería el Mogador, con el
film La ópera
de dos centavos en su versión
francesa.
Años
más tarde, un restringido núcleo
de personalidades del ambiente cultural,
fundamentalmente poetas, se reunía
en casa del también poeta Fernando
Pereda, en Yi entre 18 y Colonia, donde
el anfitrión brindaba orgullosamente
las joyas de su voluminosa cinemateca privada.
(Buena parte de esos títulos integran
hoy el Archivo Nacional de la Imagen del
Sodre).
LOS DOS GRANDES
(RIVALES)
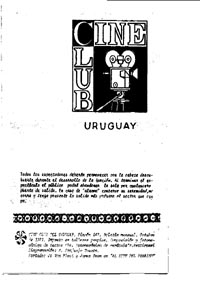 En
la segunda mitad de los años cuarenta
surgen en Montevideo dos cineclubes que
vertebrarán la actividad en la materia
durante las dos décadas siguientes:
Cine Club del Uruguay (con el mismo nombre
de dos de sus predecesores) y Cine Universitario
del Uruguay . Cine Club fue fundado en 1946
- en el café de Manolo, en Av. Brasil
y Benito Blanco, en un edificio hoy desaparecido
ubicado en la esquina actualmente ocupada
por la cervecería "La Pasiva"-
por un grupo de cinco jóvenes que
integraban Antonio Grompone, Eugenio Hintz,
Eduardo Alvariza Mantero, Eduardo de Arteaga
y Jorge de Arteaga, a los que poco después
se sumarían José María
Podestá, Alberto Mántaras
Rogé y José Carlos Alvarez,
este último columna vertebral de
la entidad hasta que la misma se extinguiera
en la década del ochenta. Por su
parte, el Departamento de Cine de Teatro
Universitario, se convertirá en 1948
en Cine Universitario del Uruguay. El Departamento
de Cine de Teatro Universitario había
sido inspirado por Nelson Nicoliello y apuntalado
por un grupo de estudiantes de Derecho (Alfredo
Castro Navarro, Walther Dassori, Jaime F.
Botet, Gastón Blanco Pongibove, José
Estévez Paulós, Hugo Barbagelata,
Manuel Abella, Manfredo Cikato, Ramón
Díaz, Pablo Fossati - los tres últimos
coincidirían décadas después
en el Consejo de Dirección del semanario
Búsqueda - y otros). En
la segunda mitad de los años cuarenta
surgen en Montevideo dos cineclubes que
vertebrarán la actividad en la materia
durante las dos décadas siguientes:
Cine Club del Uruguay (con el mismo nombre
de dos de sus predecesores) y Cine Universitario
del Uruguay . Cine Club fue fundado en 1946
- en el café de Manolo, en Av. Brasil
y Benito Blanco, en un edificio hoy desaparecido
ubicado en la esquina actualmente ocupada
por la cervecería "La Pasiva"-
por un grupo de cinco jóvenes que
integraban Antonio Grompone, Eugenio Hintz,
Eduardo Alvariza Mantero, Eduardo de Arteaga
y Jorge de Arteaga, a los que poco después
se sumarían José María
Podestá, Alberto Mántaras
Rogé y José Carlos Alvarez,
este último columna vertebral de
la entidad hasta que la misma se extinguiera
en la década del ochenta. Por su
parte, el Departamento de Cine de Teatro
Universitario, se convertirá en 1948
en Cine Universitario del Uruguay. El Departamento
de Cine de Teatro Universitario había
sido inspirado por Nelson Nicoliello y apuntalado
por un grupo de estudiantes de Derecho (Alfredo
Castro Navarro, Walther Dassori, Jaime F.
Botet, Gastón Blanco Pongibove, José
Estévez Paulós, Hugo Barbagelata,
Manuel Abella, Manfredo Cikato, Ramón
Díaz, Pablo Fossati - los tres últimos
coincidirían décadas después
en el Consejo de Dirección del semanario
Búsqueda - y otros).
En 1952
tendrá brevísima existencia
una tercera entidad, el Club de Amigos del
Séptimo Arte.
Cine Club
y Cine Universitario - verdaderos Peñarol
y Nacional de la cultura cinematográfica,
no solamente por su rivalidad sino también
por las discusiones en torno a la fecha
de creación de la segunda institución
- desplegaron intensísima actividad
ofreciendo, además de las tradicionales
exhibiciones de films, publicaciones, cursos,
conferencias, concursos de cine, exposiciones
y sus propios cortometrajes. De las publicaciones
se destacan las revistas de los dos cineclubes.
Cine Club editó una revista con ese
nombre, la que apareció entre 1948
y 1953, aproximándose a la veintena
de números. Sus redactores iniciales
eran los fundadores de la entidad y luego,
en distribución de tareas, la dirección
correspondió a Grompone mientras
que Alvarez y Hintz fueron sus redactores
responsables.
Film
se llamó la revista de Cine Universitario,
con veintidós números publicados
entre 1952 y 1955 bajo la dirección
de una figura consular de la entidad, Jaime
F. Botet, y del crítico H. Alsina
Thevenet, llamado por los editores a esos
efectos. Entre sus redactores aparecen Jorge
Angel Arteaga, Antonio Larreta, Hugo Rocha,
Giselda Zani y Emir Rodríguez Monegal,
además, desde luego, de su codirector
Alsina.
A los críticos
de cine nucleados y formados en torno a
Cine Universitario y Cine Club, debe añadirse
la presencia de artistas que contribuyeron
al diseño gráfico de sus publicaciones
y a la decoración y diseño
de sus sedes: una pléyade de integrantes
del Taller Torres García en Cine
Club, y el dibujante Hermenegildo Sábat
y el arquitecto Walter Chappe Píriz
en Cine Universitario.
CINE ARTE DEL
SODRE
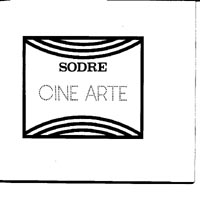 Los
años de "vacas gordas",
aquellos presuntamente dorados cincuenta,
y el comienzo de los conflictivos sesenta,
fueron los del crecimiento de ambos cineclubes,
que cambiaron de sede y dispusieron de salas
desde las cuales irradiaba a miles de socios
"la cultura cinematográfica
nacional". Por cierto que a la labor
cineclubística ha de añadirse,
desde 1943, la prolífica actividad
de Cine Arte del Sodre. Los
años de "vacas gordas",
aquellos presuntamente dorados cincuenta,
y el comienzo de los conflictivos sesenta,
fueron los del crecimiento de ambos cineclubes,
que cambiaron de sede y dispusieron de salas
desde las cuales irradiaba a miles de socios
"la cultura cinematográfica
nacional". Por cierto que a la labor
cineclubística ha de añadirse,
desde 1943, la prolífica actividad
de Cine Arte del Sodre.
En 1943,
el S.O.D.R.E. (por entonces Servicio Oficial
de Difusión Radio Eléctrica)
creó el Departamento de Cine Arte,
primera cinemateca oficial del país.
Al año siguiente iniciaría
su actividad con la exhibición de
clásicos, alcanzando con el devenir
de los años gran prestigio y considerable
acervo filmográfico.
A la labor
de exhibición, preservación
y acrecimiento de su archivo, Cine Arte
agrega en 1954 una serie de festivales bienales
que se extenderán hasta iniciados
los años sesenta. Este Festival de
Cine Documental y Experimental alentó
la realización de cortometrajes nacionales
y el contacto con importantes personalidades
del cine documental y experimental internacional
(Bert Haanstra, Herman van der Horst, Norman
Mc Laren, John Grierson, etc.). La labor
de Cine Arte se vio interrumpida el 18 de
setiembre de 1971 cuando un voraz incendio
consume las instalaciones del SODRE ubicadas
en Andes y Mercedes, donde también
se encuentran oficinas y archivos de la
cinemateca oficial. Posteriormente Cine
Arte pasará a denominarse Archivo
Nacional de la Imagen y continúa
con menor intensidad la labor original.
La trayectoria de Cine Arte y del Archivo
conoció la impronta que dejaran sus
sucesivos responsables: Danilo Trelles,
Jorge Angel Arteaga, Eugenio Hintz y actualmente
Juan José Mugni.
SURGEN LAS CINEMATECAS
PRIVADAS
En el marco
de su fecunda (y a veces feroz) competencia
cultural, los dos cineclubes propiciaron
la creación de cinematecas: Cinemateca
Uruguaya en Cine Universitario, y la Cineteca
de Cine Independiente en Cine Club del Uruguay.
Las directivas iniciales estarán
integradas por: Manfredo Cikato (Presidente),
Walter Dassori, Gastón Blanco Pongibove,
Rodolfo Tálice y Miguel Castro Grinberg
en Cinemateca Uruguaya, y Antonio Grompone,
Alberto Mántaras Rogé, Eugenio
Hintz y José Carlos Alvarez (Presidente)
en la Cineteca de Cine Independiente. Luego,
y según se lee en el número
19 de la revista Film (nov-dic.
de 1953), en "diciembre 7, la Cinemateca
Uruguaya y la Cineteca de Cine Independiente
quedaron fusionadas en una sola institución
que conserva el nombre de la primera".
La directiva de la nueva entidad, que es
la Cinemateca Uruguaya que hoy conocemos,
la integraron José Carlos Alvarez,
Jorge Angel Arteaga, Jaime Francisco Botet,
Miguel Castro Grinberg, Walter Dassori,
Antonio Grompone, Eugenio Hintz y Alberto
Mántaras Roge.
LA ECLOSIÓN
DE LOS SESENTA
Los ya míticos
años sesenta encierran un período
de auge y feroces rivalidades en el ámbito
de la cultura cinematográfica. Es
también la década de las banderías
ideológicas, fenómeno del
que los dos viejos cineclubes procuran apartarse
de acuerdo a exigencias de sus estatutos.
Una mirada
histórica revela un primer signo
del compromiso ideológico con la
aparición del Cine Club Fax, de existencia
tan fulgurante como breve. Allí confluyeron
militantes católicos fuertemente
influidos por la "Teología de
la Liberación" y elementos marxistas.
Mientras
tanto, Cine Club y Cine Universitario reinician
la edición de revistas. En Cine Club,
los Cuadernos de Cine Club, con
catorce números aparecidos hasta
1967, preanuncian desde su nombre la ligazón
con una renovación generacional y
teórica similar a la de Cahiers
du Cinema en Francia. El número
10 de la revista reafirmó la ruptura
generacional ya entrevista desde su número
6. En éste, Manuel Martinez Carril,
por entonces joven crítico, pasa
a ser editor de la publicación y
José Carlos Alvarez y Engenio Hintz,
figuras cuasi patriarcales, aparecen como
sus directores, cargos que, de acuerdo al
material publicado ejercieron solamente
en forma nominal. Los jóvenes de
la generación del sesenta tenían
la palabra.
Cine Universitario
dio a conocer entre 1967 y 1969 cuatro fornidos
volúmenes de la revista Nuevo
Film (de 130 a mas de doscientas páginas
cada uno) con dirección de Alvaro
Sanjurjo Toucon compartida con Luis Elbert
en las tres primeras entregas.
Cuadernos
y Nuevo Film no coexistieron sino
que aparecieron prácticamente una
a continuación de la otra. En Cuadernos
predominaron las actitudes "parricidas
e iconoclastas", mientras que Nuevo
Film careció de una línea
definida y optó por la coexistencia
intergeneracional. Los redactores de estas
publicaciones fueron sus directores y una
larga lista de prestigiosas firmas donde
irrumpen Roberto Andreón, Carlos
Troncone, Raúl Gadea, Miltron Andrade,
Carlos Arroyo, Jorge Abbondanza, Osvaldo
Saratsola, Daniel Arijón, H. Mario
Souto, H. Alsina Thevenet y un largo etcétera.
Curiosamente, muchos de ellos colaboraron
en las dos revistas.
MILITANCIA CULTURAL

La Linterna Mágica,
en Soriano 1227.
En 1967, la Cinemateca Uruguaya, dirigida
por Walter Dassori, procuraba ampliar horizontes;
aspiración que se concretará
poco después cuando la conducción
de la misma queda bajo la órbita
de Manuel Martínez Carril, proveniente
de Cine Club, quien desde distintos cargos
y hasta el presente dejará su impronta
en la entidad.
A fines
de los años sesenta el semanario
Marcha y en especial su página
de espectáculos conducida por Hugo
Alfaro y José Wainer, impulsan el
Cine Club de Marcha, germen de la posterior
e inmediata Cinemateca del Tercer Mundo,
o C3M como se la denominó por entonces.
La línea ideológica de la
C3M y del Cine Club de Marcha fue de afinidad
con los movimientos guerrilleros y su quiebre
con la cultura tradicional quedó
expuesto en una frase de Alfaro publicada
en la presentación del número
uno de la revista Cinemateca del Tercer
Mundo. Allí se lee: "En
los países subdesarrollados se debería
apostrofar públicamente a quien escribe
ensayos sobre Bergman o Antonioni. En Montevideo,
los cineclubes editan costosas revistas
para publicar esos trabajos".
Ubicadas
en posturas ideológicas próximas,
las diferencias entre ambas cinematecas
quedan testimoniadas con variable intensidad.
Ello ocurre en las páginas del semanario
Marcha, donde la C3M cuestiona
duramente a Cinemateca Uruguaya, y desde
la columna Aquí Cinemateca publicada
por Cinemateca Uruguaya en el diario comunista
El Popular, donde esta última,
sin arribar a los extremos propuestos por
Alfaro, preconiza las actitudes militantes
en lo político para los archivos
de films.
UN GOLPE Y VARIOS
TRASPIÉS
El golpe
de estado de junio de 1973 complica las
ya tensas relaciones entre gobierno y cultura
cinematográfica. En actitud para
algunos casual y para otros deliberada (en
realidad deliberada aunque no asumida oficialmente
por la dirección de la entidad),
la carátula del inmediato boletín
mensual del muy apolítico Cine Club
del Uruguay lució un dibujo perteneciente
a la publicidad del film Otley, héroe
sin lecho, en el que se ve un puño
cerrado dando un potente golpe. La realización
británica no integraba la programación
de ese mes. El hecho, tibio, prologó
tensos, obligados y tortuosos vínculos
que las instituciones culturales y el gobierno
de facto habrían de mantener en los
años siguientes. Las consecuencias
más visibles de esa situación
fueron: a) la desaparición de la
Cinemateca del Tercer Mundo y de su revista
(que alcanzó un par de números)
así como del Cine Club de Marcha,
b) la expropiación de la sede de
Cine Club (Rincón 567, frente a la
plaza Matriz, casualmente en la misma cuadra
donde se ubicaba la sede del semanario Marcha)
abonándose por ella una suma irrisoria
que aniquiló la maltrecha economía
de la entidad cuyo fin práctico se
produjo en esa época, si bien continuó
realizando exhibiciones esporádicas
en instituciones culturales amigas y finalmente
en la sala menor de Cine Universitario,
c) las prohibiciones de films en exhibiciones
culturales y comerciales, d) la prohibición
a algunas figuras fundamentales para ejercer
cargos en las instituciones culturales en
que venían trabajando, ello alcanzó
especial destaque en la Cinemateca Uruguaya.
Sorteando las imposiciones "cívico-militares"
varias de esas personas continuaron trabajando
aunque sin presencia oficialmente registrada,
lo cual torna sumamente cuestionable mucha
de la documentación producida en
esos duros años.
HEGEMONÍA
DE CINEMATECA URUGUAYA
En los años
setenta y ochenta se concreta el vertiginoso
crecimiento de Cinemateca Uruguaya, imponiéndose
con audaces y novedosas propuestas que estremecieron
hasta sus cimientos los habituales esquemas
de las entidades de cultura cinematográfica.
Los cuadros operativos de la Cinemateca
Uruguaya fueron remunerados, abandonando
el carácter honorario que habían
tenido hasta entonces y que constituía
práctica habitual en los cineclubes.
La buena voluntad y la tarea no remunerada
fueron sustituidos por exigencias a nivel
empresarial, con el consiguiente rédito
en su proyección cultural. Esa avasallante
labor de la Cinemateca Uruguaya incluyó
principalmente: la edición de Cinemateca
Revista (44 números publicados
entre 1977 y 1987, mayoritariamente dirigidos
por Henry Segura), la producción
del largometraje Mataron a Venancio
Flores, la realización de
conferencias, exposiciones y concursos,
la creación de una Escuela de Cine
que tras desaparecer emergió con
el brío que la mantiene activa hasta
hoy, la organización de varios festivales
cinematográficos anuales, siendo
el más importante el Festival Cinematográfico
Internacional que en este 2002 alcanzó
su vigésima edición, la presencia
de una columna permanente en el semanario
Búsqueda, y sus exhibiciones
en múltiples salas que variaron a
lo largo de las décadas.
Por múltiples
razones, la Cinemateca Uruguaya sustituyó
de hecho a los viejos cineclubes, de los
que solamente subsiste menguadamente Cine
Universitario del Uruguay, y también
al viejo Cine Arte del Sodre, con el que
ha comenzado a realizar exhibiciones conjuntas
(junio de 2002).
LAS SALAS

Cine Universitario,
hoy en día.
Cine Club y Cine Universitario iniciaron
sus actividades en salas arrendadas o prestadas,
unas veces cines comerciales y en otras
ocasiones las salas de instituciones culturales
diversas. Pero es la opción de poseer
una sala de uso exclusivo la que les permite
cierta estabilidad en cuanto a su desempeño.
Cine Club accede a una primera sala de uso
exclusivo cuando se instala en un sótano
de la calle Florida 1474 trasladándose
luego a la planta baja de la casona ubicada
en Rincón 567, cuya planta alta adquirida
posteriormente, junto con todo el inmueble.
En ese primer piso se instalarán
diversas dependencias de Cine Club y tendrá
su primera sede la Cinemateca Uruguaya que
contó con el generoso aporte del
viejo cineclub. Anteriormente Cinemateca
Uruguaya carecía de sede y sus depósitos
se hallaban repartidos entre una carbonera
del domicilio de su director Walter Dassori
y las estanterías de la distribuidora
Artkino Pictures, representante de las cinematografías
del bloque comunista.
La expropiación
de la sede de Cine Club en los años
setenta, terminó por aniquilar a
la entidad pese a los señalados esfuerzos
por subsistir penosamente.
Por su parte,
en el año 1955, Cine Universitario
accede a dos plantas ubicadas en la calle
Andes 1382 - una destinada a oficinas, sede
social, bar y biblioteca y la otra propiamente
a sala de exhibiciones - sitio donde antes
funcionara el cabaret Chanteclaire. La instalación
del cineclub en ese sitio hizo que en el
diario católico El Bien Público
se celebrara el acontecimiento con la elocuente
frase de "una sala rescatada al vicio".
En medio de una profunda crisis económica
y con escasos socios, en 1964 Cine Universitario
instala su sede en Soriano 1227, en el edificio
del Centro Protección de Choferes,
pasando a contar con una modernísima
sala dotada de platea y tertulia para unos
cuatrocientos espectadores y un minúsculo
sótano donde se apretujarán
sus demás dependencias. Años
más tarde, en 1987, Cine Universitario
cuenta con sede y dos salas propias en la
calle Canelones 1280, donde subsiste hasta
el día de hoy. Curiosamente, la sala
menor de Cine Universitario albergó
las exhibiciones póstumas de Cine
Club y su anterior sede de la calle Soriano
pasó a ser ocupada por La Linterna
Mágica, cine del circuito de Cinemateca
Uruguaya.

Cinemateca 18.
Las salas de la Cinemateca Uruguaya obligarían
a un capítulo aparte que aquí
no se desarrolla, pero conviene señalar
sintéticamente cual fue la evolución
de la entidad en este aspecto. En una primera
etapa la Cinemateca Uruguaya se limitaba
a proporcionar films para exhibición
por parte de los cineclubes (tanto de Montevideo
como del interior) y ocasionalmente organizaba
algún ciclo propio, mereciendo destacarse
el que en la década del sesenta cumpliera
en el Instituto General Electric, ubicado
en la planta alta de esa empresa de electrodomésticos
por entonces situada en 18 de Julio entre
Río Negro y Julio Herrera, prácticamente
en medio de los cines Victory y Rex. Luego
Cinemateca obtuvo en cuanto a salas la colaboración
de otras entidades, entre ellas Cine Arte
y también Cine Universitario, en
cuya sala de Soriano 1227 se realizaron
funciones los sábados en trasnoche.
Luego la Cinemateca se instala con sala
para uso exclusivo en lo que fuera sede
de una iglesia de la Ciencia Cristiana y
también auditorio de Radio Carve,
en la actual calle Lorenzo Carnelli, donde
continúan funcionando Sala Cinemateca,
Sala Dos, una sala de exposiciones, las
oficinas, y una de las dos sedes de Cinemateca
Video. Sobre este último aspecto
conviene señalar que la Cinemateca
no fue ajena al fenómeno del video
y creó su videoclub - diferenciándose
notoriamente de los tradicionales videoclubes
comerciales por la especialización
de su material - con dos locales estratégicamente
ubicados: el ya señalado y otro en
el cine Pocitos, vieja sala de barrio incorporada
al circuito Cinemateca. El instalarse en
salas comerciales que no eran viables para
los empresarios fue algo habitual para esta
institución y ello ocurrió
con el cine Miami, de la calle Fernández
Crespo, rebautizado como Centrocine, con
el céntrico cine York rebautizado
Estudio 3, y el cine 18 de Julio transformado
en Cinemateca 18, dentro de una vastísima
galería que incluyó e incluye
a salas de los más disímiles
orígenes (teatro de la Asociación
Cristiana, cineteatro de AEBU - Asociación
de Empleados Bancarios del Uruguay -, auditorio
del SODRE, etc.).
PEQUEÑAS
HISTORIAS
El anecdotario
de los cineclubes y cinematecas es por demás
frondoso, pero a modo ilustrativo convendría
rescatar algunas pequeñas historias
que tuvieron considerable incidencia en
estas instituciones.
En los años
sesenta, cuando Cinemateca ofrecía
sus trasnoches sabatinas en la sala de Cine
Universitario, el público no era
necesariamente numeroso y esto poco contribuía
a las economías cinematequeras. Por
ello, de tanto en tanto, complementando
el noctámbulo programa, se incluía
a Chant d'amour, de Jean
Genet, película que convocaba masivamente
a la colectividad "gay" que aún
no había sido legitimada con ese
nombre. La moral de la gran aldea era medianamente
sacudida, una minoría sexual hallaba
un lugar de convocatoria y la cultura cinematográfica
obtenía los fondos necesarios procedentes
de una inusual venta de entradas.
En la misma década Cine Universitario
presenta un muy completo ciclo de la obra
de Ingmar Bergman, pero uno de los títulos,
perteneciente a una distribuidora local,
se hallaba sumamente deteriorado. Los rollos
estaban mal compaginados pues cuando la
copia se había roto las pegaduras
se hicieron en cualquier sitio, suponiendo
que la película no volvería
a ser proyectada. En tal estado la halló
uno de los responsables de la programación
de Cine Universitario y con mucha paciencia
y un guión de edición española
a la vista decidió reconstruir la
obra del maestro sueco. El personaje en
cuestión, que efectivamente conocía
de cine, consideró que Bergman no
había montado su film de la mejor
manera y lo compaginó a "su
leal saber y entender". De ese modo
el público tuvo acceso a un nuevo
montaje de un conocido film del dramaturgo
nórdico. Nadie, ni siquiera los críticos
que lo vieron, advirtió la modificación.

Cine Arte del Sodre
en la actualidad.
En los años setenta el decaído
Cine Club del Uruguay había contratado
como único empleado administrativo
de la entidad a un inquieto joven que cumplía
dos trabajos en forma simultánea.
Pues a su puesto en Cine Club había
sumado otro en un instituto ubicado a media
cuadra y pasaba la tarde saltando entre
ambos lugares de trabajo. Dado lo exiguo
de la remuneración, al personaje
en cuestión se le toleraban aquellas
múltiples salidas diarias. Un sábado
por la noche, cuando el cineclub no tenía
actividad, uno de los directivos pasó
casualmente por la Plaza Matriz y vio luz
en una de las ventanas del primer piso.
Sorprendido, en un primer momento pensó
que alguien de la casa estaba utilizando
el lugar como improvisado "bulín".
Comentó el hecho entre los poseedores
de llaves y todos negaron enfáticamente
su presencia. Finalmente se requirió
la palabra del fiel empleado y este aceptó
que iba allí a reunirse con algunos
amigos. El hecho fue también tolerado,
siempre considerando que el eficiente y
culto empleado era muy malamente remunerado.
Pero la benevolencia de los directivos cineclubistas
cesaron cuando supieron que el empleado
y sus amigos integraban, en plena dictadura
militar, una célula clandestina del
proscripto Partido Comunista y Cine Club
se había transformado en su sede
de los sábados por la noche.
A fines de los sesenta o comienzos de los
setenta, la Cinemateca del Tercer Mundo
adquirió una copia del film Lejos
de Vietnam y tras presentarlo
a sus socios lo alquiló a Cine Universitario
para ser exhibido por ese cineclub en una
única jornada. Lo que los dueños
del film ignoraron es que luego de la proyección
algunas personas vinculadas a Cine Universitario
facilitarían la copia a otra Cinemateca
para que esta la "pirateara",
es decir pudiera copiarla sin autorización.
La operación se cumplió por
la noche, en un laboratorio local, en la
jornada previa a la devolución del
film a sus legítimos propietarios.
El hecho fue descubierto, los gritos, insultos
y denuncias en la prensa proliferaron hasta
engrosar la historia más agria de
las disputas culturales locales. Pasado
el tiempo, unidos por intereses comunes,
como en las películas hollywoodenses,
todos hicieron las paces y continuaron colaborando
mutuamente.
Cine Arte del Sodre contaba en su cineteca
con varios films alemanes del período
nazi que habían sido parte del "botín
de guerra" que nuestro país
tomó al enemigo germano. Ellos incluían
algún cortometraje que era exhibido
regularmente y en el cual se veía
raspada a mano, cuadro a cuadro (obra de
algún McLaren autóctono) la
cruz gamada de una flameante bandera nazi.
Pero la joya de esa colección era
El triunfo de la voluntad,
la obra maestra de Leni Riefensthal cuya
exhibición estaba rigurosamente prohibida
aunque no existía documento alguno
en tal sentido. (Cabe recordar que en los
años sesenta se efectuó una
proyección a puerta rigurosamente
cerrada en la sala de Cine Club, un lluvioso
y frío sábado por la tarde
y para contados espectadores). En la misma
década del sesenta, cuando la inquietud
cultural acrecentaba el interés por
ver ese material nada desdeñable,
el gobierno alemán se las ingenió
para que los films continuaran lejos de
las pantallas. Se solicitó al SODRE
la devolución del material el que
sería donado de inmediato al organismo
oficial uruguayo. Nuestras autoridades aceptaron
el trato y también aceptaron la condición
impuesta por los germanos de posguerra:
las películas se donaban con la prohibición
expresa de su exhibición. Años
más tarde, ya bajo el gobierno de
facto, mientras el SODRE cumplía
con su promesa, Cinemateca Uruguaya presentó
en Estudio Uno (sala de AEBU), la mítica
El triunfo de la voluntad.
El público colmó las instalaciones
y entre los asistentes había figuras
políticas de primera línea.
Jorge Batlle era una de ellas.
Durante la dictadura militar, un grupo de
uniformados y algún amigo de ellos,
cineísta uruguayo que combatiera
en el bando franquista, lograron que una
institución cinematográfica
organizase funciones privadísimas
con films fascistas. Los asistentes, antes
de cada función, se cuadraban, alzaban
el brazo con la mano extendida, y entonaban
el Cara al sol (himno falangista cuya belleza
musical y capacidad emocional no discuten
ni tirios ni troyanos). Según algunos
esa fue una traición, para otros
el precio para sobrevivir. La historia del
cine está llena de estos episodios.
Sobre el tema podrían manifestarse
los maestros neorrealistas mayoritariamente
formados bajo Mussolini, Henri-Georges Clouzot
y otros tildados de colaboracionistas, y
hasta Louis Lumiere a quien Guillermo Cabrera
Infante en su libro Cine o Sardina
acusa de pro nazi. Son historias de película.
|
